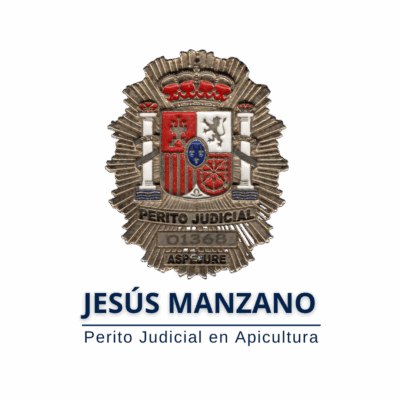La creación del Registro Nacional de Polinizadores Profesionales podría marcar un antes y un después para la apicultura chilena, integrando trazabilidad, sanidad y reconocimiento técnico de la polinización como servicio esencial.
La apicultura chilena atraviesa un momento decisivo. En medio de la discusión sobre el Registro Nacional de Polinizadores Profesionales, surgen inquietudes, temores y también una oportunidad histórica: consolidar un sistema técnico que reconozca la polinización como servicio ecosistémico estratégico, con base científica, sanitaria y económica.
Este debate no es nuevo. Países con larga tradición apícola ya enfrentaron la misma encrucijada: cómo profesionalizar la polinización sin convertir la regulación en un obstáculo. Chile, con su estatus sanitario privilegiado y su potencial exportador, puede hacerlo bien si logra equilibrar seguridad, trazabilidad y desarrollo rural.
Un contexto legal que evoluciona
La Ley Apícola N° 21.489, promulgada en 2024, marcó un hito al reconocer la apicultura como actividad silvoagropecuaria esencial para la biodiversidad y la producción de alimentos.
El Reglamento del Registro Nacional de Apicultores y el SIPEC Apícola (Sistema de Información Pecuaria del SAG) establecen ya obligaciones de registro, declaración de apiarios y control sanitario.
El paso siguiente, actualmente en discusión parlamentaria, sería crear un registro específico para quienes ofrecen servicios de polinización profesional. Este nuevo instrumento buscaría:
- Certificar competencias y prácticas seguras.
- Garantizar trazabilidad en la prestación del servicio.
- Asegurar la sanidad de las colmenas desplazadas entre regiones y cultivos.
- Coordinar oferta y demanda de polinizadores, reduciendo conflictos territoriales.
En la práctica, sería un complemento técnico del SIPEC y un paso hacia una apicultura más transparente, medible y competitiva.
Las razones del debate
El proyecto cuenta con amplio respaldo entre los actores institucionales, pero también ha despertado críticas en parte del sector apícola. Algunos productores lo perciben como un intento de control estatal, temiendo más fiscalización, impuestos o barreras burocráticas. Otros desconfían de los criterios con los que se definirá quién puede considerarse “profesional”.
Estas objeciones no son triviales: revelan una brecha entre la apicultura tradicional y la apicultura de servicios. Mientras unos operan desde la lógica del autoconsumo o la producción artesanal, otros asumen la polinización como actividad empresarial que requiere protocolos, seguros, registros y monitoreo técnico.
Ambos mundos coexisten en Chile, y la política pública debe integrar esa diversidad sin penalizar a los más pequeños.
La necesidad de estándares claros
Un registro sin contenido técnico sería inútil. Por eso, antes que crear una base de datos, es indispensable definir estándares auditables:
- Condiciones sanitarias mínimas de las colmenas movilizadas.
- Capacitación certificada para quienes prestan el servicio.
- Protocolos de traslado y bioseguridad.
- Compromisos éticos sobre uso de abejas en condiciones adecuadas de nutrición y descanso.
La experiencia internacional demuestra que estos sistemas son eficaces cuando están acompañados de capacitación, incentivos y asistencia técnica, no solo de fiscalización.
De la desconfianza a la cooperación
La resistencia de algunos apicultores tiene raíces comprensibles. El exceso de burocracia puede ser tan dañino como la falta de control. Pero es posible construir un modelo participativo, donde las asociaciones apícolas y cooperativas sean parte activa de la definición de estándares y auditorías.
El registro no debería ser un instrumento para “vigilar”, sino para reconocer la profesionalidad, asegurar la calidad y elevar el valor del servicio de polinización frente a los mercados agrícolas y al Estado.
La profesionalización es el camino natural para que la apicultura chilena gane peso en las cadenas de valor agroalimentarias, y no quede relegada a una economía informal de subsistencia.
Un cambio necesario y estratégico
Chile tiene ventajas que muchos países envidian: ausencia de Varroa resistente, bajo riesgo de africanización, ecosistemas diversificados y una institucionalidad apícola en desarrollo. El reto no está en más leyes, sino en implementar bien las que ya existen y añadir herramientas que mejoren la gestión y la trazabilidad.
El Registro Nacional de Polinizadores Profesionales puede ser un instrumento de desarrollo rural, no de control. Si se diseña con criterios técnicos, participación del sector y visión territorial, servirá para:
- Mejorar la planificación agrícola y la eficiencia de la polinización.
- Reducir riesgos sanitarios por traslados descontrolados.
- Aumentar el prestigio internacional de la apicultura chilena.
- Facilitar el acceso a programas de apoyo, seguros y exportaciones.
Conclusión
El debate sobre el registro de polinizadores profesionales no es una disputa entre libertad y control, sino entre improvisación y profesionalización. La apicultura del siglo XXI exige trazabilidad, bioseguridad y capacitación constante.
Chile tiene la oportunidad de marcar un referente latinoamericano en gestión apícola moderna, si transforma esta medida en un pacto técnico, transparente y consensuado entre Estado, productores y ciencia.
Recuadro técnico: cómo prepararse para un futuro registro profesional
Aun cuando el registro no está vigente, los apicultores pueden anticiparse y fortalecer su posición con medidas simples pero estratégicas:
1. Sanidad apícola controlada
- Mantener registros actualizados de tratamientos, revisiones y resultados de muestreos sanitarios.
- Implementar buenas prácticas en el control de Varroa y enfermedades bacterianas.
- Evitar el intercambio de material biológico sin trazabilidad.
2. Documentación técnica y trazabilidad
- Registrar en el SIPEC Apícola todos los apiarios y movimientos de colmenas.
- Mantener fichas de traslado y planillas de servicio cuando se realicen polinizaciones.
- Incorporar el cuaderno de campo apícola con datos de alimentación, revisiones y ubicación.
3. Capacitación continua
- Participar en cursos y certificaciones reconocidas por el SAG, universidades o asociaciones apícolas.
- Actualizar conocimientos en manejo sanitario, nutrición y bienestar de las abejas.
- Formarse en gestión de servicios de polinización, contratos y seguros agrícolas.
4. Relaciones institucionales
- Establecer vínculos con asociaciones, cooperativas y mesas apícolas regionales.
- Mantener comunicación fluida con las oficinas del SAG y los programas locales de desarrollo apícola.
5. Compromiso con la sostenibilidad
- Promover prácticas de polinización respetuosas con el entorno natural y la flora nativa.
- Reducir la exposición de las abejas a agroquímicos y coordinarse con agricultores en calendarios de aplicación.
Anticiparse al registro no es una carga: es una inversión en competitividad y legitimidad profesional. La apicultura chilena puede liderar el modelo latinoamericano de polinización responsable si convierte esta transición en un proceso de aprendizaje colectivo.
Jesús Manzano Linares
Perito Judicial en Apicultura | Profesor del CampusApicultura.com
Experto en «Ciencia detrás del comportamiento de las abejas» (2013–2022). Autor del Manual de Apicultura en Sistemas de Producción Ecológica (5.ª ed., Ecocolmena, Guadalajara).
Socio fundador de Ecocolmena.org y creador de PeritoApicultura.com.
peritoapicultura.com – CampusApicultura.com – LinkedIn
Publicación original de PeritoApicultura.com. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización del autor.